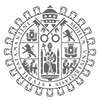Arturo López Martínez
No son frecuentes los casos de gente que se interesa por conocer en profundidad la cultura rumana. En mi caso, esta curiosidad despertó en la universidad. Todo lo que conocía de Rumanía antes de la universidad se resumía en algunos contactos (algún camarero, una compañera de clase en el colegio) y esa única –pero famosa– canción que arrasó en mi generación, Dragostea din tei, de un grupo que ni siquiera es rumano, sino moldavo. Pero ningún libro, ninguna película y ninguna noción de aquel pueblo. Me lancé al estudio de la lengua, la literatura y la cultura rumanas en la universidad con la devoción propia de un explorador en tierras exóticas, pero con las dificultades de un náufrago en mitad del océano. La única posibilidad de acercarse al estudio del rumano era la universidad, pero los materiales –manuales, diccionarios, gramáticas, ejercicios– eran tan escasos que no tuve más remedio que ir al país durante todo un verano para conocer de una vez, y por siempre, aquel misterio que tanto se me resistía.
Así, llegué a Bucarest a inicios del verano, con un programa de prácticas Erasmus+ en el Museo de la Municipalidad de Bucarest (MMB). No era la primera vez que iba a Bucarest, había estado otras tres veces antes: una en otoño, otra en invierno y una en primavera. Pero en esta ocasión, Bucarest, abarrotado de turistas y derretido de calor, ya no era la ciudad de Minulescu donde llovía tres veces por semana, tal y como la recordaba. Ni siquiera yo era la misma persona, el turista de las veces anteriores, que visitaba el país para empaparse los ojos con una secuencia interminable de paisajes, pero sin llegar nunca a sumergirse en las profundidades de aquella cultura. Esta vez, en cambio, había venido para explorar las raíces.
El primer día de trabajo en el museo fue desastroso. Me sentía inevitablemente perdido si no recurría al inglés para comunicarme con mis compañeras de trabajo, todas rumanas. De todas formas, poco a poco, con cada día que pasaba, empecé a conocer el museo, a entrar en su historia, a familiarizarme cada objeto, con cada trozo de historia allí contenido, con cada trazo de la cultura y del arte del pueblo rumano. Porque el arte no habla ningún idioma, es mudo, y al mismo tiempo es universal y habla todas las lenguas del mundo; cada obra de arte se me reveló como la pieza de un mosaico infinito, el mosaico de la humanidad. Y yo me vi allí dentro, formando parte de aquel mismo mosaico.
No he conocido una felicidad mayor en mi vida que esta, la felicidad de trabajar en un lugar donde vive el arte, un lugar donde el patrimonio artístico se deshace y se rehace para dar nuevos significados a la humanidad, donde el pasado y el futuro pasan diariamente por tus propias manos, donde puedes jugar con el arte todo lo que quieras, enamorarte de él, darle la vuelta, mirarlo con lupa para distinguir como hilos las tradiciones e influencias que entretejen cada una de sus manifestaciones. Detrás de cada cuadro de la Pinacoteca del Museo reconocí brochazos que me hablaban de Picasso, de Dalí o de Miró, descubriendo así, al mismo tiempo, lo específico del pueblo rumano. Y a través de los retratos y las fotografías antiguas, los documentos oficiales y las cartas personales de los archivos del museo, pude ver de primera mano una sensibilidad tan humana como la mía o la de cualquiera de las personas que había conocido.
Por consiguiente, no hubo un solo momento en que no trabajase con buena voluntad, y ninguno de mis esfuerzos quedó sin recompensa. El verdadero desafío al que tuve que hacer frente fue, sobre todo, el de las personas que trabajaban conmigo en el museo. Ellas eran para mí el museo real: con sus conversaciones, sus gestos, sus sonrisas, sus miradas… Todos eran tan distintos entre sí, tan diferentes de mí, y al mismo tiempo tan humanos. Gracias a ellos pude entrar a formar parte de su pequeña ciudad, una Ciudad-Museo, con sus propios rituales – eventos, actos inaugurales, talleres, pausas para comer o para un café o para fumar –, una ciudad en la que no llovía tres veces por semana, sino que se llenaba de niños tres veces por semana. Porque, por cierto, los niños allí eran los soberanos supremos de la Ciudad-Museo, dado que su lenguaje era el más inocente, auténtico y puro, la voz del arte que allí más se veneraba.
Referencias:
- López Martínez, Arturo (2019), «Experiența la muzeu. În obsesia mea de a iubi o mare care nu este a mea…» [Entrada en un blog] Muzeul Municipiului București. Recuperado de http://muzeulbucurestiului.ro/experienta-la-muzeu-in-obsesia-mea-de-a-iubi-o-mare-care-nu-este-a-mea/?fbclid=IwAR1___GLZ9WCU2sdiEWytc4VEfuiRO1SBYDHVPCTZudaFkv0ZnhPrXpTjfM).
- Minulescu, Ion (1930), «Acuarela», Strofe pentru toată lumea. București: Cultura Națională Ed.