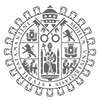Arturo López Martínez
Arturo López Martínez
Si hay algo que caracteriza en general a los rumanos es su admiración por todo lo que viene de fuera de Rumanía, especialmente si lleva la etiqueta occidental. No puedo negar que esta situación no me haya favorecido personalmente, porque vengo de España, uno de los países europeos que ha concentrado la mayor cantidad de emigrantes rumanos.
Pero ¿de qué manera me ha favorecido? Os lo puedo ilustrar con un ejemplo real, de uno de los muchos viajes que realicé por Rumanía a lo largo de mi verano en Bucarest como estudiante en prácticas. Normalmente trabajaba en de lunes a viernes, y aprovechaba cada fin de semana para hacer una escapada breve por alguna de las ciudades de las proximidades de la capital. Solo una vez cometí la locura de hacer un viaje más largo todavía, empezando por Cluj-Napoca, pasando por Alba Iulia y acabando en Sibiu, para volver el domingo a Bucarest.
Viajar por Rumanía sin coche y con el presupuesto de un estudiante reduce todas las opciones de transporte al tren. No voy a entrar en todos los tópicos que caracterizan los trenes de Rumanía, es más, diré solo que los trenes rumanos tienen como ventaja que los estudiantes no pagan ningún billete, cosa que los estudiantes españoles vemos como una fantasía imposible de ocurrir en España. Los trenes rumanos son incómodos y lentos, pero los rumanos, cuando se trata de trenes, son lo suficientemente organizados y planificadores como para comprar los billetes con suficiente antelación. Para los españoles como yo, que dejamos todo para el último momento, viajar en tren por Rumanía puede llegar a ser una auténtica pesadilla, ¿sabéis por qué?
Pues bien, cuando planifiqué esta odisea improvisada de tres ciudades –con medio país de distancia entre unas y otras– para dos días, tenía fe ciega en que podría llegar perfectamente a la Estación Norte de Bucarest media hora antes de que el tren saliera para comprar un billete, ya fuera en clase primera, segunda o en cușetă, es decir, en litera. Tenía pensado hacer el viaje de Bucarest a Cluj durante la noche, porque el trayecto duraba unas diez horas. Sin embargo, al comprar el billete me encontré con la sorpresa de que todos los billetes en asientos y literas estaban ya vendidos, y no me quedaría más remedio que viajar con billete fără loc, es decir, sin sitio.
Por un momento pensé que el viaje acabaría conmigo antes incluso de llegar a mi primer destino. Diez horas de pie y sin dormir es una locura que nadie elegiría sufrir. Pero al mismo tiempo sabía que era culpa de mi falta de previsión, así que me compré algo de comida y agua para el viaje y subí al tren, quedándome en el pasillo y lidiando con mi propia frustración. Pero no pasaron ni veinte minutos cuando Constantin, el hombre que estaba a mi lado en el pasillo, me pidió un cigarro. No le costó percatarse de que no soy rumano, y de ahí empezamos a hablar, durante horas, sobre su vida como general en el ejército, de su hermano que llevaba cinco años viviendo en Málaga y de las playas españolas, de los refranes rumanos que se solían decir cuando se hacía el servicio militar. Al rato, se unieron también Nicolae y Cristian, y me bombardearon con preguntas sobre España como si no hubiesen terminado de creerse de dónde vengo. Uno me ofreció un par de cervezas, el otro compartió su cena con nosotros. Y cuando la conversación se acabó, Constantin conectó el teléfono al altavoz de uno de los otros para escuchar juntos la música española que ellos conocían, canciones españolas de mucho antes de que yo hubiese nacido.
Las cuatro primeras horas del viaje se me pasaron sin siquiera darme cuenta. Pero, cuando llegamos a Brașov, me tuve que cambiar de tren y me despedí de aquellos tipos. Nuevamente para mi sorpresa, en el tren que cogería a continuación me acabaría encontrando con un tal Florin, que había estado trabajando diez años en Sevilla y que hizo todo lo posible por convencer al revisor de billetes para que me cediese su sitio y poder dormir un poco. Así pasé las seis horas restantes, durmiendo no ya en primera clase, sino en la cabina del revisor. Y al día siguiente, cualquiera que me viera por Cluj se preguntaría por qué tenía una sonrisa tonta que no se me iba de la cara.
Pero el viaje no acabó ahí. En ningún momento dejé de encontrarme con gente que se me acercaba por un motivo o por otro, me contaba su historia, me ofrecía algo o se alegraba simplemente de haberme conocido. En la estación de Cluj, cuando esperaba el tren que me llevaría a Alba Iulia, conocí a la persona que quizás me marcó más de todo el viaje. Se llamaba Mihai, era un mendigo ciego y cojo, que había sido obrero durante toda su vida y por toda Europa –“de España me iba para Italia o para Alemania, según donde pagasen mejor” decía él– y me dijo que, aunque yo no fuese creyente, en Rumanía había que creer en Dios, porque “Dumnezeu, que es como nosotros los rumanos llamamos a Dios, a Don Dios, es más que un dios, es el Padrón de esta empresa que es el mundo, y nosotros somos sus trabajadores”.
En el último tren, de Alba Iulia a Sibiu, mi agotamiento físico y emocional era tal que apenas era capaz de seguir despierto. En esas condiciones conocí a Silvia, una mujer que con solo mirarme a los ojos adivinó que venía de fuera, y me preguntó directamente de dónde venía en español, en el poco español que ella había aprendido trabajando dos años en Salamanca. Cuando llegué a Sibiu, me ofreció venir a su casa a tomar un café y luego me llevó por los rincones más bonitos de la ciudad. Y eso es algo que, por cuanto yo sé y porque nunca me ha pasado en los veintidós años que llevo viviendo en España desde que nací, ninguna persona haría en España.
Cuando regresaba en el tren que me llevaría de vuelta a Bucarest, solamente podía pensar en lo extremadamente hospitalario que puede ser el pueblo rumano, que, teniendo lo poco que tiene, te da todo lo que es.