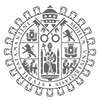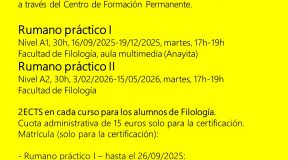ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ
¿Cómo sería visitar España entera en una semana? Pensémoslo por un segundo. Sería algo así como aterrizar en Madrid, dejar la maleta en el hotel a toda prisa, para luego ir a visitar en la misma tarde el Palacio Real y el Museo del Prado, dormir seis horas escasas, coger un autobús al día siguiente y visitar Toledo, con su catedral y un resumen panorámico de su historia milenaria, viajar a continuación por Mérida sin tiempo para saborear más que el teatro, y después Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Santiago, Burgos y Segovia. Todo en una semana, cada noche en un hotel distinto, en una ciudad distinta. ¿Sería posible organizar un tour así? ¿Qué verían y qué no verían los turistas de España? ¿Plazas de toros? ¿Bares de tapas? ¿Dos catedrales y cuatro museos? ¿Entenderían algo de nuestra cultura?
Por desgracia, así es cómo se está dando a conocer Rumanía. Durante el verano, se puede ver cada semana un avión que llega rebosante de turistas españoles al aeropuerto de Otopeni, que luego un autobús lleva al corazón de Bucarest, para dejar las maletas al instante y dirigirse al Parlamento sin tiempo para entender cómo había sido construido el edificio, o quién fue Ceaușescu. Luego, el rebaño de turistas, que no saben si se sienten anonadados o sedados por la cantidad abusiva de informaciones desordenadas que el guía de turno les suelta a bocajarro, atraviesan de pasada el Centro viejo de la ciudad para desembolsar una parte de su presupuesto vacacional en el restaurante programado. Dudan entre probar la cocina local o el filete con patatas, que es más de fiar para los que no se atreven a arriesgar. Ni siquiera tienen tiempo para imaginar qué habrá en la periferia de Bucarest cuando, a la mañana siguiente, un autobús los está recogiendo. Y entonces empieza la verdadera locura: Sinaia por la mañana, Târgoviște por la tarde, el Castillo Bran al día siguiente y, pasando por algún que otro monasterio, acaban pernoctando en Brașov. Así, en una frenética secuencia de autobuses y restaurantes y hoteles y más monasterios, los turistas engullen el resto de Rumanía en cinco días, de Maramureș a Constanța, sin olvidar Cluj, Timișoara o Iași. El tour acabará siempre en Bucarest, la noche antes del vuelo de vuelta a casa. Pasan por delante del Capitolio y realmente ya no recuerdan si el hombre de aquella estatua donde está escrito “Mihai Eminescu” fue un poeta o un soldado. En las mentes de todos aquellos turistas, después de siete días de tour sin descanso, solo queda la imagen de un recuerdo caótico que les sabe a escaparate, y las maletas repletas de souvenirs de una cultura que creen haber conocido.
Este grupo mayoritario de turistas en muchos casos realmente prefieren que sea así; se conforman, porque han pagado por una solución ya preparada, una “fórmula de felicidad”, como diría la escritora Ana Blandiana, que les exime de integrarse o implicarse, porque han venido para olvidarse de su vida real, para disfrutar de unas vacaciones donde no quieren cuentas con la realidad, y “conquistando para sí […] una condición edénica de espectador absoluto de una fealdad y una belleza que no pueden llegar a tocar”. Frente a ellos, también hay una minoría de españoles, aquellos que se sienten realmente atraídos por la cultura rumana, que vienen al país para conocer la cultura, para aprender el idioma o para intentar integrarse.
Sin embargo, la fórmula diseñada para dar a conocer este país no parece prever una alternativa al tour mecánico, ni tener las herramientas necesarias para satisfacer la curiosidad de aquellos pocos que sienten un verdadero interés por conocer su cultura. Nos miran con respeto a los españoles, porque somos occidentales y esa es su mayor aspiración. No son muchos los que hablan nuestro idioma, pero todos conocen las telenovelas de Acasa TV, han veraneado en Málaga o en Alicante, y tratan de imitar el reggaetón. Pero cuando conocen un español que ha venido a su país siempre le hacen las mismas preguntas: ¿realmente te interesa aprender rumano? ¿qué utilidad le ves? ¿has perdido el sentido común?
Me entristece realmente que los habitantes de un país no amen su cultura, que aspiren a conseguir becas para estudiar en otras universidades europeas porque las rumanas les parecen deficientes, que asuman una postura derrotista en vez de luchar por cambiar las cosas, o prefieran huir hacia la otra Europa porque no quieren vivir en su país. Me entristece sobre todo porque no es una decisión solo suya, también la inculcan a sus hijos, que crecen sin conocer la lengua de su país, y cuando regresan son incapaces de comunicarse con su familia, la parte de la familia que eligió quedarse. Me entristece también que hablen mezclando el inglés con el rumano porque creen que su lengua materna no es tan expresiva como las demás. Y, por último, me entristece que ningún rumano crea de verdad que existen extranjeros, como yo y otros estudiantes de mi universidad, de mi país o del mundo, que queremos cultivar la pasión con que el patrimonio cultural rumano, extremadamente rico y diverso, ha aflorado en nosotros.
Por todas estas cosas me gustaría hacer entender a los rumanos que su cultura es un tesoro, que merece la pena conocerla, explorarla y exprimirla. Aunque les dé vergüenza, aunque prefieran lo de fuera. Si aprendiesen a conocerla, quizás la amarían, quizás saldrían de su eterno desencanto, quizás incluso se conocerían a ellos mismos, o encontrarían el coraje que necesitan para cambiar las cosas y hacer de su país un lugar mejor, en vez de quejarse y hacer las maletas. Si pudiera contagiar a los rumanos del amor que siento por su país, tal vez ellos aprenderían a enseñarlo a los turistas como verdaderamente es, como una cultura hermana de la nuestra.
Blandiana, Ana, (1987). Orașe de silabe. București: Sport-Turism ed.